Iglesia de Santa Pudenziana con el aspecto que tenía antes de la remodelación de 1870, en acuarela de Achille Pinelli de 1833. Fuente imagen: stprudenziana.org.
Coordenadas: 41°53'54.32"N 12°29'44.19"E
Esta fascinante iglesia con rango de titulus y basílica menor está en el Vía Urbana 160, la antigua Vicus Patricio del barrio Monti, en un sector de la ciudad romana dominado principalmente por la altura y majestuosidad de la Basílica de Santa María Maggiore. Sin ser de grandes proporciones, tiene el aire ancestral del paleocristianismo reflejado en su aspecto general retocado por intervenciones barrocas, manteniendo su nivel inferior a la actual altura de la ciudad de Roma y hasta cierta oscuridad exterior durante las noches. Es conocida también por ser la iglesia oficial de la comunidad filipina residente en la capital italiana, y se accede a ella por una gran reja de fierro y una doble escalera descendente, como bajando hacia el pasado mismo.
Así hablaba de la historia de esta casa de fe el escritor español Severo Catalina del Amo, en "Roma: obra póstuma" de 1873, publicada dos años después de su fallecimiento, reflejando el sentimiento profundo que los católicos profesaban por este sitio sacro y adelantando parte de la información sobre los orígenes del templo que seguiremos explorando acá:
"Si las tristes vertientes y estrechos valles del Vinimal no tienen para el estudio histórico de la Roma pagana el interés que despierta el Capitolio o el Palatino, para la historia de la Roma cristiana tienen una importancia de primer orden: allí está, puede decirse, la casa solar de los neófitos, que abren la marcha gloriosa de los mártires. En aquella región vivieron las piadosas mujeres, que en el siglo II aparecen como heroínas de la caridad, contrastando con el espectáculo de vicios y las liviandades de las matronas del imperio. La familia del senador Pudens habitaban en el Vicus Patritius: se componía de dos hijos, Novato y Timoteo, y de dos hijas, Práxedes y Pudenciana. Aquella ilustre familia tuvo la dicha de hospedar a San Pedro en su palacio en el año 44. Siete años moró allí el Príncipe de los apóstoles; allí celebró los divinos misterios; allí consagró obispos a Lino y Cleto, que después le sucedieron; allí probablemente ocupó la silla de marfil, que hoy, cátedra santa, se venera en la Basílica del Vaticano.
No pasaron muchos años sin que una parte de aquella casa se convirtiera en oratorio por San Pío I, a ruegos de Santa Práxedes: tal fue el origen de la iglesia de Santa Pudenciana, que todavía se conserva con el pozo, donde es tradición piadosa que las santas hermanas depositaron las reliquias de innumerables mártires. No lejos, en el Esquilino, aparece la iglesia de Santa Práxedes, también de los primeros tiempos, en la cual se venera una columna traída de Jerusalén en el siglo XIII por el cardenal Colona, y que allí se creía la misma a que estuvo atado el Salvador cuando fue flagelado por los judíos.
No es posible recorrer sin profunda emoción aquellos lugares, por donde positivamente pasaron tantas veces San Pedro, San Pablo, San Justino y muchos otros santos y mártires, verdaderos fundadores del reinado de la paz y de la civilización. La capilla del Pastor, en Santa Pudenciana, que fue quizá la habitación del Príncipe de los apóstoles, conserva un altar de madera, donde San Pedro celebró el sacrificio instituido por su divino Maestro; una sencilla inscripción lo dice: In hoc altare Sanctus Petrus pro vivis et defunctis ad augendam fidelium multitudinem corpus et sanguinem Domini offerebat.
El triunfo de la verdad sobre el error no podía ser más evidente: en medio de las grandezas y locuras del imperio, el palacio de un patricio viene a ser templo de la castidad y de la oración; una familia de nobles romanos se consagra al servicio de los indigentes y recorre con caridad los despojos de los mártires, que los verdugos o las fieras han dejado sobre la arena del Circo o del Anfiteatro. En la inmediata colina del Esquilino, San Pío I consagra sobre las termas de Novato, en el Victus Lateritius, la iglesia de Santa Práxedes; y sobre las ruinas de las termas domicianas, que también se llamaron de Tito y de Trajano, el Papa San Silvestre erige un oratorio subterráneo, que, andando los siglos, será la magnífica iglesia de San Martín en los Montes.
Véase, pues, como si el Palatino y el Capitolio han podido gloriarse de ser cuan de la Roma de los reyes y de los cónsules y de los emperadores, a las humildes vertientes y a los valles del Viminal y el Esquilino corresponde el más alto timbre de haber sido la primera residencia de los santos, el solar insigne de la Roma de los mártires.
La casa del senador Pudente y la interesante historia de sus hijas constituyen la primera página de un gran libro; el primer canto de un gran poema, que comprende las glorias cristianas de los siglos de las persecuciones; capítulo de ese libro, cuadro de ese poema, es la preciosa y siempre nueva leyenda del cardenal Wisseman, que se llama Fabiola".
![]()
Vista nocturna de la iglesia, desde la Vía Urbana.
La fachada del templo, visto de noche.
Las escaleras de acceso a la pequeña explanada o atrio.
INCERTIDUMBRES SOBRE SU ORIGEN
Tuve ocasión de conocer la Basílica de Santa Pudenziana en una activa noche de víspera del Día de los Difuntos, con niños disfrazados a la usanza de la fiesta de Halloween que ya llegó hace tiempo también a Italia, y con actividades familiares que se realizaban en dependencias contiguas al edificio, en un antiquísimo patio, a propósito de la misma celebración. Era curioso ver cómo entraban y salían chiquillos disfrazados de espectros y esqueletos al interior del templo, mientras a un costado del mismo en la Capilla Caetani, se realizaba una ceremonia de ciudadanos filipinos. Al día siguiente apareció afuera una gran cruz armada por feligreses para el Día de Todos los Santos, junto al acceso principal, con velas formando un corazón.
El templo está dedicado a Santa Pudenziana (Pudenciana o Potentiana), mártir del cristianismo en el siglo II y hermana de la también joven virgen entregada a fe Santa Prassede (Práxedes o Praxedis), cuya iglesia está muy cerca de ésta como vimos por testimonio de Catalina del Amo, en la Vía Santa Prassede frente a Vía Giovanni Gualberto donde se supone que estaba la casa de esta última. Según la leyenda cristiana, ambas rondaban los 16 años, eran hijas del ex senador romano Potentio o Pudente (San Pudens) y habían sido bautizadas por el propio San Pedro, supuestamente.
Las hermanas daban asistencia a los desposeídos y ayudaron al Presbítero Pastor y al Papa Pío I en la construcción de un baptisterio donde fueron convertidos y bautizados en su fe varios paganos, provocando la molestia de las autoridades imperiales. El baptisterio había sido habilitado dentro de la casa domus del padre de ambas adolescentes, presumiéndose que habrían sido martirizadas por los romanos como castigo. Esta casa se ubicaba precisamente en donde ahora está su templo en la Vía Urbana, como lo señala también Stefano Masi en "Roma e il Vaticano", y en ella habría vivido San Pedro durante siete años, según la misma tradición.
Se cuenta que Pudenziana fue sepultada con su padre y su hermana en las catacumbas de Priscila en la Vía Salaria, algo que aparecería en los registros del cementerio, siendo su día santoral el 19 de mayo en el Martyrologium Hieronymianum, aunque el Papa Pablo VI eliminó su fecha del calendario cristiano en 1969, al igual que el de Prassede. No existen pruebas categóricas de la vida de ambas hermanas, a diferencia de su padre que sí parece hacer sido un personaje real. Algunas teorías consideran incluso que la identificación de Santa Pudenziana sería un error de interpretación del nombre de la Ecclesiae Pudentianae dedicada a su padre y que aparece aludido en el mosaico interior del templo, como veremos. San Pablo también menciona al personaje en la epístola 2 Timoteo 4:21:
"Haz todo lo posible por venir antes del invierno. Te mandan saludos Eubulo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos".
Y si bien tampoco hay pruebas de su vínculo originario con las hermanas Pudenziana y Prassede, la relación del lugar del templo con Pudencio aparece en registros de actas del Sínodo del año 499, donde se define a la iglesia como perteneciente al Titulus Pudentis. Éste se remontaría al año 145. El primer dueño de la iglesia o Domus Ecclesiae habría sido Pastore o Pastor, que fue representado en el friso sobre el acceso. Fue en distintas etapas que el domus pasaría a ser un templo, y la comunidad religiosa que lo ocupa hoy asegura tener documentación probatoria de que los descendientes de senador Pudente habrían donado la residencia en el año 154 al Papa Pío I.
También existe una discusión sobre la antigüedad de este templo dedicado a la santa, que muchos consideran desde hace centurias como el más antiguo de toda Roma e incluso primer lugar de culto cristiano según algunas creencias, algo que también es puesto en duda por algunos. El período en que el antiguo domus o residencia romana fue adaptado y convertido en iglesia es el del Papa Pío I entre 140-155, para ciertas opiniones, o el de Sirico entre 384 y 399, para otras. Se cree que habría sido la casa papal hasta que Constantino ordena construir el Palacio de Laterano (Letrán). De hecho, por el sector del ábside aún existen elementos que son identificados como restos de instalaciones de baños, y las dependencias ubicadas al lado derecho del templo habrían sido parte de la casa de baños romana.
Se sabe que, unos nueve metros bajo el suelo, están los restos de la residencia de Pudencio, y también se ha dicho que parte de las estructuras del templo correspondían al siglo II y pertenecían a las llamadas Termas de Novato (Termae Novatii). Si corresponden a edificios de los días de Adriano (117-138), entonces no pueden corresponder a los tiempos del Apóstol Pedro, por haber llegado éste a Roma un siglo antes. Sin embargo, algunas opiniones que comparten la idea de que el templo habría sido habilitado durante el pontificado del Papa Sirico y no antes, mantienen dudas incluso sobre su supuesta relación con baños termales, por falta de evidencia clara.
Mucho alrededor de estas discusiones está plasmado en el trabajo de la profesora Claudia Angelelli, del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana y de la Università degli Studi "La Sapienza", titulado "La Basilica titolare di S. Pudenziana" y publicado recién en 2010.
Fachada y torre, vistos desde las escaleras con luz del día.
Sector del pórtico la pequeña explanada.
Pinturas del triángulo del frontón.
El pórtico, visto en horas nocturnas.
CARACTERÍSTICAS, RESTAURACIONES Y MODIFICACIONES
El primer edificio levantado allí para servir como templo, era de tres naves y planta basilical, en el siglo IV. Fue restaurado y remodelado en una sola nave central y las laterales convertidas en capillas durante el siglo XVI, por una gran intervención que definió mucho del interior del templo que actualmente puede verse. Los trabajos quedaron en manos del arquitecto Francesco Capriani da Volterra, en 1588, por encargo del Cardenal Enrico Caetani, Camarlengo de la Santa Iglesia de Roma. Fue demolido en aquella ocasión el porche del acceso para dejar sólo un atrio despejado, además de retirarse un Coro medieval que se había agregado al edificio y algunos pilares para ser reemplazados por columnas más sólidas.
De estas obras también surgieron rasgos barrocos que acompañan su arquitectura y decoración. Por grabados antiguos se puede ver que su fachada tenía básicamente la misma forma del actual, con tres nichos con estatuas en su interior: dos a los costados de la entrada con pórtico y una arriba.
Una curiosidad comentada por Esteban Tollinchi en nota a pie de página de "Las metamorfosis de Roma: espacios, figuras y símbolos" es que, durante las mismas labores de remodelación, los trabajadores encontraron restos de un gran grupo escultórico Laocoonte más grande incluso que el resguardado en los Museos del Vaticano, pero al no haber dineros disponibles para su recuperación ni para los trabajos extras que tendrían que hacer los obreros, volvió a ser sepultado por ellos bajo el suelo del templo. Jamás se ha intentado rescatarlo.
De estos tiempos paleocristianos, cuando se transformó en templo al edificio original, se conservan en la iglesia varios elementos como su diseño con pórtico y atrio, a pesar de las intervenciones. Lo que alguna vez fuera su nave izquierda mantiene también algunos de los elementos más antiguos del edificio original, como los pisos de mosaicos y rocas con inscripciones o frisos, además de fragmentos separados empotrados en las paredes, de una gran estela que decía cuando estaba unida:
"SALVO SIRICIO EPISCOPO ECLESIAE SANCTAE ET ILICIO LEOPARDO ET MAXIMO PRES"
El mensaje de la inscripción se refiere a la construcción de la Iglesia de Santa Pudenziana sobre antiguas termas o baños, como hemos visto, por los sacerdotes Ilicius, Leopardus y Maximus, en los tiempos de Siricio.
Una popular leyenda dice que en el pasillo de este lado de la Capilla de San Pedro, en el llamado Pozo Sagrado, están escondidas las reliquias de 3.000 de los primeros mártires del cristianismo, varias de ellas guardadas por Pudenziana y Prassede bajo un cuadrado de pórfidos de losa señalado en el suelo. Las hermanas incluso habrían vertido la sangre de estos mártires al interior del pozo.
El estupendo campanario de la iglesia, de cinco órdenes y vanos de arcos con columnas, fue levantado en el siglo XIII con estilo románico. La sacristía, en tanto, sería construida entre 1620 y 1625. Posteriormente, en 1870, el Cardenal Lucien-Louis-Joseph-Napoleón Bonaparte, sobrino de Napoleón Bonaparte y sepultado después bajo el campanario, ordenó una nueva remodelación que daría origen al aspecto de la fachada del templo modificando la que había hecho Volterra, esta vez con obras encargadas a Antonio Manno. Así resultó la actual fachada con acceso frontal, sobre cuyas puertas se lee la siguiente inscripción:
"AD REQUIEM VITAE CUPIS O TU QUO QUE VENIRE EN PETET INGRESSUS FUERIS SI RITE REVERSUS. AD VOCAT IPSE QUIDEM VIA DUX ET IANITOR IDEM GAUDIA PROMITTENS ET CRIMINA QUAEQUE REMITTENS"
("A quien venir a descansar la vida desea aquí está abierta la entrada si como exige el rito regresa. Llama a Él que es el camino guía y mismo guardián, promete alegrías y remitir todo crimen")
Elemento notable de este acceso es el frontón de dos columnas en estriado espiral que eran parte original del edificio y un artístico arquitrabe con friso que perteneció a un portal anterior del siglo XI, donde se ven medallones escultóricos con representaciones de Pastore (San Pastor), Pudenziana, el Cordero de Dios (Agnus Dei) al centro, Práxedes y su padre Pudente. En el frontón, encima de la fachada, está la representación pictórica y simétrica de Cristo entre dos arcángeles y dos querubines, uno de los cuales ya desapareció por envejecimiento de la obra y su soporte.
El edificio volvió a ser restaurado en la década del cuarenta, ocasión en la que se volvió a establecer un vínculo entre algunas partes del mismo y las que habrían pertenecido a las mencionadas Termas de Novato, abriendo más discusiones sobre su verdadera antigüedad. Vimos que se propuso que la iglesia había surgido de la adaptación de estos baños termales para convertirlos en el primero de los templos a fines del siglo IV o antes, pero otras teorías más nuevas se oponen a esta suposición, alegando que en los estratos inferiores no se ha encontrado nada que haga presumir de tal uso, como piscinas, acueductos, estanques o instrumentos propios de una terma.
Interior, mirando hacia el altar.
Interior, mirando hacia el acceso.
Pinturas de la cúpula y gran mosaico absidial.
El Altar y las pinturas de los santos tras el mismo, con el mosaico encima.
EL GRAN MOSAICO DEL ÁBSIDE
Empero, desde sus tiempos de orígenes desataca especialmente en el templo el enorme mosaico de la concavidad interior del ábside, atrás del altar. Suele ser fechado hacia el año 390 también en el pontificado de Siriaco, aunque otros piensan que pudo haber sido hecho en el de Inocencio I, entre los años 401-417, como opina Juan Plazaola en "Arte e Iglesia: veinte siglos de arquitectura y pintura cristiana". Para muchos constituye también la pieza artística más valiosa de todo el edificio y quizás la más vieja obra de mosaico absidial en toda Roma, después de los mosaicos de Santa Constanza en el Mausoleo de Constantino, del año 360.
Considerado como parte de los inicios del arte bizantino, el historiador alemán del siglo XIX, Ferdinand Gregorovius, lo definió como el mosaico más bello de toda Roma. En él se observa la imagen central de Jesucristo sentado en el trono y con una hoja escrita donde se lee:
"DOMINUS CONSERVATOR ECCLESIAE PUDENTIANAE"
("Dios es el conservador de la Iglesia Pudenciana")
La referencia de esta inscripción estaría relacionada con el título "Señor Guardián de la Iglesia Pudenziana", que al parecer ya existía antes de 410 a 417, período en que muchos consideran tuvo lugar realmente la construcción del mosaico absidial. Sin embargo, se lo asocia también a una proclama celebrando la salvación del templo durante el saqueo de Roma por las huestes de Alarico, en el papado de Inocencio I y también a inicios del siglo V.
Por estos detalles y por el énfasis que se ha colocado en la imagen como única dotada de aureola y muy elevada sobre los demás presentes, sentada en su trono de oro (de Constantino), el investigador Fredric W. Schlatter propuso en un artículo titulado "El texto en el mosaico de Santa Pudenziana", publicado en la gaceta "Vigiliae Christianae" de junio de 1989, que en realidad podría tratarse de una representación de Dios y no exactamente de Jesús. La figura aparece rodeada por los apóstoles vestidos de togas senatoriales, además, en lo que parece ser un jardín o patio, acompañados de una imagen de Pudenziana a la derecha y Prassede a la izquierda, coronando a Pedro y a Pablo, aunque otras interpretaciones suponen que se trataría de alegorías de la Iglesia Cristiana y la Sinagoga Judía, respectivamente.
Se cree también que el paisaje urbano que se ve en el mosaico, atrás de los representados, muestra a las iglesias construidas por Constantino en Jerusalén, según la "Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana" de 1921. Destaca particularmente la imagen de la cruz dorada sobre su cabeza y cubierta con gemas, alusiva a la que Teodosio II había ordenado colocar en el lugar del Calvario (Gólgota), en el 416, acompañada de los cuatro seres vivos del Apocalipsis y de emblemas de los evangelistas: el ángel (Mateo), el buey (Lucas), el león (Marcos) y el águila (Juan), que podría ser el tetramorfo más antiguo que existe.
Lamentablemente, parte del mosaico absidial fue removido durante estas intervenciones de Volterra, aunque se lo restauró para devolverle su belleza pero dejando detalles importantes como la desaparición de dos apóstoles (sólo se ven diez en la actual escena, contando también a San Pablo) y de una representación del Agnus Dei que ya no se observa, pero que sí aparecía en dibujos del mismo siglo XVI en que fue restaurado. Y como algunas piezas del mosaico por el lado derecho debieron ser reparados con el tiempo, se observan más claros que el resto de la composición.
Tanto la historia del extraordinario mosaico como la de sus restauraciones e intervenciones, están registradas en un trabajo de Vitaliano Tiberia titulado "Il mosaico di Santa Pudenziana a Roma: il restauro", referido a la último trabajo de este tipo que se le hizo y que él dirigió.
Monumento funerario del Cardenal Czaki.
Pasillo y pórtico de acceso a la Capilla Caetani.
Interior de la Capilla Caetani, durante la realización de una ceremonia.
OTRAS OBRAS DE ARTE EN LA IGLESIA
Volterra también agregó la cúpula del edificio durante su remodelación, decorada con frescos de 1588 de Pomarancio mostrando a los "Ángeles y Santos ante Cristo", con el rostro del Mesías al centro y rodeado por cuatro concentraciones de figuras: una de San Bernardo, San Pío y San Pastor; otra de San Pablo, San Pedro y San Pudente; otra de San Timoteo y San Novato; y, finalmente, la de Santa Prassede y Santa Pudenziana. Cuatro arcángeles pintados sostienen el diseño, cada uno ocupando una pechina de la cúpula. Otras obras de 1803, pertenecientes a Bernardino Nocchi, se encuentran detrás del altar: "San Timoteo", "La Gloria de Santa Pudenziana" y "San Novato", separadas por las columnas de orden jónico que allí se observan.
El arte ornamental y religioso reluce también en las capillas. En la ubicada a la izquierda del altar, dedicada a San Pedro y antes llamada Capilla de San Pastor, se resguarda parte de la supuesta mesa usada como tabernáculo para la primera eucaristía de pan y vino celebrada allí cuando era la casa de San Pudente (por San Pedro según unas versiones, y por San Pastor según otras). La otra parte de este mueble está en el Altar Papal del Palacio de Laterano. En esta capilla se ve la obra "Cristo entrega las llaves del cielo a San Pedro" de Giacomo della Porta, hecha hacia 1594-1596. Acompañan la antiquísima habitación frescos de Giovanni Baglione en la bóveda, aunque se encuentran poco visibles por su mal estado. Se halla cerca del mismo ala sepultura de Horacio Caetani, el quinto duque de Sermoneta, que data de fines del siglo XVI.
La Capilla del Crucifijo, por su parte, guarda la hermosa cruz de bronce que figura como obra de Achille Tamburini, que firmaba como Tamburlini, además de una copia del cuadro "Ángel Custodio" de Antiveduto Grammatica. La Capilla de la Virgen de la Misericordia, por su parte, contiene un hermoso altar del siglo XVI con los cuadros "Nacimiento de la Virgen María" y "Nacimiento de Jesús", del artista barroco Lazzaro Baldi, hechos hacia 1690, acompañados de placas de agradecimiento para don Bartolomeo Ansidei que financió estas obras. Lunetas de estas mismas capillas muestran otras obras de Baldi: "El Profeta Jeremías" y "La Sibila Eritrea", además de la "Madonna Annunciata" en el pilar izquierdo y el "Angelo Annunciante" en el derecho.
En la Capilla de San Benedetto o San Benito, en tanto, están los cuadros "Visione di San Benedetto" y "Estasi di Santa Caterina da Siena" de Cippitelli Michele, del 1700 aproximadamente, sobre un magnífico altar de cuyo anónimo autor sólo se sabe que era de Piamonte; también hay un retrato de San Bernard de Clairvaux, Doctor de la Iglesia y fundador de la orden de los monjes cistercienses, mientras que en el piso puede admirarse la lápida de 1802 de la familia Volpato. En la Capilla de San Pudente, al fondo de este lado del templo, están las pinturas de Avanzino Nucci, aunque con algunos daños, acompañando la cripta del Cardenal Alberto di Jorio, titular de Santa Pudenziana entre 1967 y 1979, donde se observa un mosaico de "La Piedad".
La elegante gran Capilla de la Familia Caetani (de la que era miembro el Papa Bonifacio VIII) formó parte de las obras de Volterra pero fue completada por Carlo Maderno en 1601. Se encuentra como un espacio habilitado al costado izquierdo con una entrada monumental de cuatro columnas y frontón que se observa trizado al medio, con el escudo de la familia adornado por listones y cuelgas de frutas entre dos ángeles, obra del artista Giovanni Antonio Paracca. Interiormente, la capilla alberga un relieve de Pier Paolo Olivieri con la "Adoración de los Reyes Magos", sobre el altar, de 1599, además de las imágenes en el techo de los cuatro evangelistas acompañados por ángeles y la paloma del Espíritu Santo, obras de 1621 hechas por Giovanni Paolo Rossetti en base a diseños de Federico Zuccari. Ambos autores hicieron el mosaico interior de "Santa Pudenziana y Santa Prassede recogiendo la sangre de los mártires", hacia el 1621. Tiene otros mosaicos en el piso y ornamentos de lumachella (ammolite); y representando a los puntos cardinales en las esquinas de la capilla, están cuatro obras de escultura de 1650 conocidas como Las Virtudes, correspondientes a "La Prudencia" de Claude Adam, "La Fortaleza" de Gian Antonio Mari, "La Justicia" de Vicenzo Felici y "La Templanza" Carlo Malavista. Los monumentos funerarios del Cardenal Enrico Caetani y del Duque Filippo Caetani son obras de Camillo Mariani en 1599 y 1614, respectivamente. Detalle interesante de esta capilla es que en su escalinata inferior derecha hay una marca extraña que, según la tradición, fue un milagro eucarístico sucedido en 1610, cuando la hostia de un sacerdote que era íntimamente atormentado por las dudas de la presencia de Jesús en el acto del santo sacramento y la Transubstanciación, cayó de su mano dejando una mancha de sangre en el suelo, despejando sus interrogantes.
Otras obras que pueden verse en el templo son "El Bautismo de San Pudente", de Nucci en el siglo XVI, ubicada junto a la entrada; a la izquierda, "Santas Pudenziana y Prassede enterrando los mártires" que se cree obra de Antonio Tanari; las obras de una sala contigua, a la derecha, llamada Salón de San Agostino, donde destaca una pintura de San Agustín del siglo XVII y otra de la Asunción de la Virgen, de Ludovico Gimignani, hecha hacia 1670 aproximadamente. En las obras conmemorativas, destaca la cripta del misionero polaco y titular de Santa Pudenziana, el Cardenal Vladimir Czaki (1834-1888), con una representación del fallecido sobre el catafalco hecha el mismo año de su muerte, por el escultor Pío Welonski. A su lado está otro cuadro con "El Bautismo de San Pudente" pero de Betti Biagio, hecho hacia el 1600 y en la sacristía encontramos los cuadros "Conversione di San Guglielmo d’Aquitania" de 1625, que se supone obra de Domenichino, y la "Assunzione della Madonna" de Ludovico Gimignani, fechada en 1650.
Casi 20 siglos de historia, arte religioso y devoción cristiana fundidos en una sola y extraordinaria iglesia romana.
Capilla de la Cruz de Bronce.
Restos de inscripciones paleocristianas, junto a la Capilla de San Pedro.
Pasillos con pavimento de mosaico, a la izquierda del templo.

















 Metro fue el principal comprador de la empresa IRMIR. Cuadrillas de hábiles y minuciosos obreros trabajaron durante meses y meses para completar afanosamente el puntilloso trabajo de pegado de los mosaicos, saltando a la vista la enormidad del esfuerzo desplegado e invertido por los "maestros". Los diseños usados para estos mosaicos de las estaciones, particularmente, resultaron de propuestas para un concurso al que llamó la empresa encargada de las obras, dirigidas por Peter Himmel, arquitecto que habría sido quien propuso incorporar esta clase de artísticos revestimientos dada su resistencia, su duración muy superior a la pintura y su valor inferior al de la madera, además de las facilidades que ofrecía para su limpieza.
Metro fue el principal comprador de la empresa IRMIR. Cuadrillas de hábiles y minuciosos obreros trabajaron durante meses y meses para completar afanosamente el puntilloso trabajo de pegado de los mosaicos, saltando a la vista la enormidad del esfuerzo desplegado e invertido por los "maestros". Los diseños usados para estos mosaicos de las estaciones, particularmente, resultaron de propuestas para un concurso al que llamó la empresa encargada de las obras, dirigidas por Peter Himmel, arquitecto que habría sido quien propuso incorporar esta clase de artísticos revestimientos dada su resistencia, su duración muy superior a la pintura y su valor inferior al de la madera, además de las facilidades que ofrecía para su limpieza.

 Poco aportó a la calma la explicación dada por el entonces Presidente de la Empresa de Transportes de Pasajeros Metro, Raphael Bergoeing, en una edición del diario "El Mercurio" de marzo de 2011, respecto de los retiros de los revestimientos interiores de las estaciones se estaban ejecutando porque "a la Línea 1 ya se le nota demasiado el paso del tiempo y por eso es tiempo de actuar con las refacciones", con un plan de $416 millones sólo para la primera etapa. Para el año siguiente, además, el aspecto que comenzaban a adquirir las estaciones intervenidas con baldosas y pastelones generaba críticas antes aun de inauguradas.
Poco aportó a la calma la explicación dada por el entonces Presidente de la Empresa de Transportes de Pasajeros Metro, Raphael Bergoeing, en una edición del diario "El Mercurio" de marzo de 2011, respecto de los retiros de los revestimientos interiores de las estaciones se estaban ejecutando porque "a la Línea 1 ya se le nota demasiado el paso del tiempo y por eso es tiempo de actuar con las refacciones", con un plan de $416 millones sólo para la primera etapa. Para el año siguiente, además, el aspecto que comenzaban a adquirir las estaciones intervenidas con baldosas y pastelones generaba críticas antes aun de inauguradas.
 Demás está decir que el resultado de las intervenciones en las estaciones fue de escasa simpatía ciudadana, generando más bien una gran cantidad de críticas, incluyendo las del arquitecto y académico Sebastián Gray y el ex socio de de IRMIR, don Gustavo Téllez, una vez entregadas las obras (diario "Publimetro" del miércoles 1° de agosto de 2012). Popularmente, incluso fueron objeto de burlas al ser comparadas con "baños" los aspectos de las estaciones refaccionadas.
Demás está decir que el resultado de las intervenciones en las estaciones fue de escasa simpatía ciudadana, generando más bien una gran cantidad de críticas, incluyendo las del arquitecto y académico Sebastián Gray y el ex socio de de IRMIR, don Gustavo Téllez, una vez entregadas las obras (diario "Publimetro" del miércoles 1° de agosto de 2012). Popularmente, incluso fueron objeto de burlas al ser comparadas con "baños" los aspectos de las estaciones refaccionadas.






















































 Nadie desconoce la "Copa Martínez" en Arica, pues ya se ha vuelto parte de la identidad colectiva y culinaria. Algunos se han aventurado a compararla con la llamada leche de tigre peruana o esas cañas rebosantes de jugo de mariscos y de cebiche que se ofertan en los mercados de Mapocho en Santiago, pero no guarda semejanzas auténticas con esa otras sabrosuras: es más bien una preparación que combina elementos de los huevos a la ostra, el cebiche y el mariscal, resultando una fresca receta única y sin parangón, además de muy superior a otros experimentos con mariscos, pescados y limones que pueden verse en restaurantes de aire marino, para nuestro gusto. Como a las anteriores, sin embargo, también se le atribuyen poderes de "levantamuertos" (recuperación después de un trasnoche) y afrodisíacos -medio en broma y medio en serio-, al punto de que algunos lo apodan "El Viagra Chileno".
Nadie desconoce la "Copa Martínez" en Arica, pues ya se ha vuelto parte de la identidad colectiva y culinaria. Algunos se han aventurado a compararla con la llamada leche de tigre peruana o esas cañas rebosantes de jugo de mariscos y de cebiche que se ofertan en los mercados de Mapocho en Santiago, pero no guarda semejanzas auténticas con esa otras sabrosuras: es más bien una preparación que combina elementos de los huevos a la ostra, el cebiche y el mariscal, resultando una fresca receta única y sin parangón, además de muy superior a otros experimentos con mariscos, pescados y limones que pueden verse en restaurantes de aire marino, para nuestro gusto. Como a las anteriores, sin embargo, también se le atribuyen poderes de "levantamuertos" (recuperación después de un trasnoche) y afrodisíacos -medio en broma y medio en serio-, al punto de que algunos lo apodan "El Viagra Chileno".

















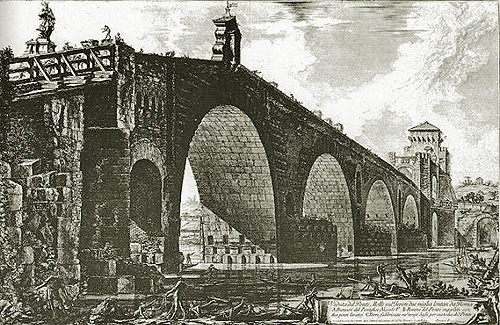
























































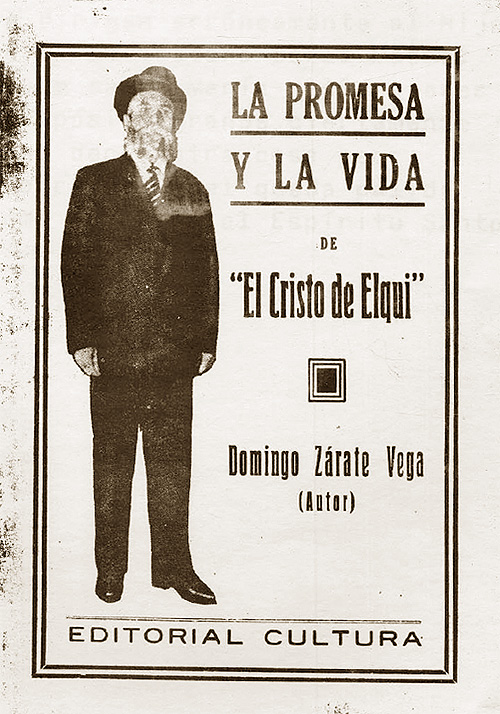





![An American Tail [1986] [DVD5-R1] [Latino]](http://iili.io/FjktrS2.jpg)

