Al pasar el siglo XX completo, el otrora concurrido y famoso "Casino Bonzi" ha ido convirtiéndose en un desconocido en la historia de la ciudad, como si su época de esplendor estuviese condenada al olvido conforme se aleja en el tiempo, perdiéndose por la oscuridad de la crónica y los recuerdos vagos de generaciones que ya murieron. Por alguna extraña razón quizás vinculada con esto mismo, el conocido cronista se refiere a este histórico centro bohemio sólo como "un tal Casino Bonzi" vecino al popular Teatro Politeama; otros autores ni siquiera han citado su nombre al recordar la antigua bohemia del sector de Estación Central, ejemplificando con otros locales que fueron muy posteriores e incluso menos coloridos que éste.
La verdad es que el "Bonzi" fue mucho más que "tal": el centro de recreación más importante que ha tenido la Alameda en este sector de la ciudad cercano a la Estación Central, y particularmente el más célebre de los que se ha ubicado en las dependencias del desaparecido edificio del Portal Edwards, convirtiéndose en un hito de la abundante vida nocturna y festiva que creció alrededor del portal y del teatro a principios de la pasada centuria, contagiándose de esa vida intelectual y aventurera que rodeó siempre al mismo barrio. Lo poco que ha quedado escrito de él, es lo que ha inducido al ninguneo.
Por entonces, hubo un "barrio chino" en Estación Central muy parecido al que encontró acogida en calle Bandera. Como se recordará, en Bascuñán Guerrero casi llegando a la Alameda, por ejemplo, estaba el restaurante "Atenas", que en su tiempo fuera atracción para figuras como la del propio Presidente Arturo Alessandri Palma. Años después, en 1933 se instaló frente al teatro el cabaret "Viena", ofreciendo la mejor variette, dos orquestas y "lindas muchachas bailarinas". Sin embargo, ninguno tuvo la importancia y el atractivo que el club del "Casino Bonzi", que fue, en cierta forma, el precursor de esta clase de establecimiento recreativos en el portal comercial y alrededor del mismo.
UNA GRAN EPOPEYA BOHEMIA
Lautaro García, en su "Novelario del 1900", también nos dejó algo escrito en recuerdo del "Bonzi" (al que llama con errata "Bonci"), recordando a mediados del siglo sus años hacia el Primer Centenario:
"Tal vez, o sin tal vez, los representantes de las nuevas generaciones de trasnochadores que suelen pasar, por casualidad, en la alta noche por frente al Portal Edwards y contemplan su obscura soledad provinciana, no se imaginan que bajo esas lóbregas arcadas de estilo italiano ochocentista estuvo radicada, hace siete lustros, la alegría nocturna del Santiago que recién empezaba a despertar a la vida europeizada y galante.
Lo que le dio auge y concentró en ese extremo de la ciudad, como se consideraba en la época al barrio de la Estación Central, a todos los amigos de la trasnochada con música fue la construcción del Teatro Politeama en el fondo del Portal, separándolo de éste por una calle y la instalación bajo las arcadas, mirando a la Alameda, del Casino de Bonci. Como todavía subsistían los viejos prejuicios postcoloniales de que el noctambulismo era una costumbre pecaminosa, el Portal Edwards se convirtió en sitio prohibido para las personas serias y honestas.
Por lo tanto obtuvo de inmediato el favor de la gente juerguista y peripatética. Empezaron a circular por los hogares santiaguinos, en voz baja, picarescas historias sobre lo que sucedía después de la una de la madrugada en el Casino y sus alrededores. Se susurraba que ni en París se veía descoco semejante. Era lo que faltaba para que se transformara en el sitio de moda".
El "Casino Bonzi" había nacido casi con el mismo Portal Edwards, a principios del siglo XX, fundado por un comerciante italiano con ese mismo apellido. Este mismo señor Bonzi, asociado con otro de apellido Marini, había inaugurado en 1908 el complejo vecino al portal llamado Parque Oriental, compuesto de seis kioscos y un teatro de estilos chinos en su arquitectura de fantasía, de modo que estaba emparentado desde temprano con la atracción y diversión ofertada en el edificio comercial.
Eduardo Balmaceda Valdés, en sus recuerdos de "Un mundo que se fue", también comenta algo sobre sus pasadas juveniles por el lugar y las sacadas de quicio de las que fue víctima el patrón, en los primeros años de servicio del casino:
"Allí llegaban noche a noche casi todos los noctámbulos de Santiago. Nuestro grupo era el más joven y por ende, el más entusiasta.
Cuántos malos ratos hicimos pasar con nuestras travesuras al dueño de aquel célebre casino, el italiano Bonzi, qué expendía un vaso de whisky por la suma de un peso, ni más ni menos".
Su clientela era gente de vida o de paso en el barrio, mezclándose intelectuales con obreros de los ferrocarriles, pasajeros de los hoteles que funcionaron en el edificio y gran parte del público y los actores del Teatro Politeama. En 1912, se publicitaba con "Lúcidos conciertos todas las noches por la orquesta de damas vienesas", agregando que su oferta era también de "bombones, confites y licores finos" de importación directa, pues el restaurante y bar era, a la vez, una confitería famosa por sus chocolantes, como era tradición en muchos otros establecimientos de este tipo hacia esos años. Los miércoles y los viernes se ofrecía allí un show especial de "noches blancas", con un festival de bandas militares bajo "iluminación á giorno" (como si fuera de día).
Balmaceda agrega que, en su apogeo, el casino era especialmente atractivo entre la juventud, de moda sobre todo durante las noches:
"...las damiselas del barrio latino se pirraban por llegar a ese recinto donde un romántico pianista llamado Pons ejecutaba una especie de coro, melancólicos valses y trozos de operetas; después, en cierta época, fue este pianista sustituido por una desusada orquesta de damas vienesas que desentonaban en aquel ambiente con sus semblantes virginales y sus albas y sencillas túnicas, y cuyo director veíase obligado a poner cara de palo al escuchar las intencionales cuchufletas que el público les lanzaba a cada instante".
A pesar de estas críticas a la orquesta femenina, cabe hacer notar que las damas vienesas fueron lo que más se publicitó como atractivo para este casino, por largo tiempo, pues parece que siempre hubo cierta aspiración por darle un perfil de refinamiento, como veremos.
"Más tarde de la noche -continúa Balmaceda-, cuando no se formaba una de aquellas baraúndas de "sálvese quien pueda", tan frecuentes en los sitios nocturnos de aquel tiempo, los aficionados subíamos al tablado y ejecutábamos en el piano los trozos más populares y de moda que el público por lo general aplaudía, pero que a veces también, no satisfecho con la ejecución, nos lanzaba una nutrida lluvia de vasos, panes, etc. Cuántas veces, con Fernando Santa Cruz, que éramos los pianistas de esta comparsa, recibimos ambas manifestaciones".
![]()
El palaciego Portal Edwards, poco después de inaugurado.
¿CÓMO ERA EL "BONZI"?
Por las fotografías que existen del "Bonzi", se deduce que la decoración interior buscaba inclinarse a la incuestionable elegancia, además de los finos muebles disponibles al público y los cuadros ornamentales de sus salas. Una gran lámpara araña de cristal de Venecia colgó durante toda su existencia al centro del salón. No obstante, el recién citado autor acota también que "a eso de las tres de la mañana había que ser valiente o algo confiado para quedarse allí tranquilo". Esta bravura comenzó a empeorar hacia los últimos años de existencia del negocio, aunque fue un tanto endémica en todo el entorno del barrio de la Estación Central.
"Establecimiento de lujo y de moda", recalcaba los avisos del local, e intentaba demostrarlo en cada detalle: su barra debió haber sido una de las más grandes y bellas en esos años. Un gran cartel sobre el arco de la entrada principal se presentaba a los clientes, encima de un orgulloso blasón de nuestro Escudo Patrio: "CASINO L. BONZI", aunque la gente le llamaba también "Casino de Bonzi" o, simplemente, "Casino del Portal Edwards".
En otra parte de su libro y abundando en la historia del casino, García hace también una detallada descripción de su ambiente de la boîte, su show y su clientela, que preferiría transcribir completa en lugar de intentar disfrazarla con palabras mías:
"Era a principios del 1910. Chile entero se preparaba para celebrar el centenario de su emancipación política y Santiago se aprontaba para echar la casa por la ventana y el alma patriótica por la puerta. El Portal Edwards vivía sus noches más gloriosas. Por la clientela de damas tocadas con sombreros a lo Van Dyck con plumas lloronas, blusas de mangas abullonadas, ceñidas a reventar seda -imperaba el talle de avispa- y polleras de amplio ruedo encarrujado, y de caballeros de chaqueta de colores claros, grises, café con leche, jipijapas a la Santos Dumont y botines de charol; y por los vibrantes aires de opereta que salían a bocanadas del Casino, el sitio parecía un rincón vienés, incrustado en el corazón del barrio Estación.
El Casino de Bonci fue la primera pastelería con característica de café concert, al estilo del Viejo Mundo, que se atrevió a abrir sus puertas en la capital. Su salón iluminado "a giorno" -era la expresión de la época- con las primeras instalaciones de luz eléctrica, estaba revestido de espejos en cuyas lunas, como en una mágica luminaria, se multiplicaba innumerablemente el fulgor de las ampolletas vestidas con las faldas de cristal de las tulipas.
Hasta la medianoche, aún se veían donde Bonci padres de familia con sus honestos hijas tomando helados con barquillos; pero cerca de la una de la madrugada, empezaba a llegar el público que había concurrido al Politeama y los parroquianos del centro más o menos achispados. También hacían su entrada, algunas hetairas criollas de rumbo y queridas elegantes acompañadas de sus ufanos galanes. El ambiente cambiaba de aspecto humano. A la compostura de ademanes y a las conversaciones en voz baja de la clientela anterior, sucedían los gestos llamativos y las risas ruidosas de las damas recién llegadas y los desplantes amatonados de sus acompañantes. El salón, poblado de pequeñas mesas de mármol y sillas de respaldo metálico, vibraba con las cadencias voluptuosas -así se las adjetivaba entonces- de los valses de Straus, Gilbert y Lehar, los autores de las operetas en boga, que ejecutaba la Orquesta de Damas Vienesas. Pero éstas, merecen párrafo aparte.
Las Damas Vienesas eran la sensación del Casino. Con su maestría musical -cada una de ellas era una magnífica instrumentista- y sus cabelleras rubias más o menos auténticas, levantaron polvareda entre los tenorios de 1910, muchos de los cuales que hoy son respetables abuelos, disimularán la nostalgia de aquellas noches con una grave carraspera y la frase de puntos suspensivos: ...¡Cosas de la juventud!
Esas violinistas y celistas que tocaban sonriendo y que una vez concluidos sus números, pasaban con aires recatadamente desenvueltos entre los piropos de la afiebrada concurrencia nocherniega, le quitaron el sueño a muchos santiaguinos. Vestían unos vaporosos trajes blancos de gasa "chambery", que sólo dejaban ver sus insinuantes escotes y sus rosados brazos de aldeanas; una banda azul les cruzaba el pecho, como defendiendo con su místico color la castidad de sus portadoras. ¡Cómo tocaban el Danubio Azul! Los hacendados de Colchagua y Curicó que hacían sus escapatorias extraconyugales a la capital, encontraban que las "gringas hacían hablar a los instrumentos". ¡Quién las hubiera llevado para un rodeo!"
Y pasando a describir el controvertido ambiente nocturno que se generaba en el casino, prosigue:
"A la una y media de la madrugada la cosa estaba que ardía donde Bonci. Todo el mundo se sentía un poco embriagado más que de alcohol, de la euforia que palpitaba en el ambiente. Ellos acercaban las guías de sus retorcidos bigotes al rosado caracol de las orejas de sus damas y éstas reían hasta mostrar el diente de oro. Los taponazos del champaña fusilaban las tulipas de las luces. El recinto parecía el escenario de un segundo acto de opereta. Ya habían llegado las artistas y los actores de la Compañía que actuaba en el Politeama y los noctámbulos elegantes, de apellidos de etiquetas de vinos. También solían aparecer a esa hora escritores, pintores y periodistas que entonces ocupaban, con sus nombres, el primer plano de la actualidad literaria y artística.
De vez en cuando aparecía de capa y chambergo, con su andar claudicante, la figura del poeta Antonio Bórquez Solar en compañía de Manuel Magallanes Moure que lucía su barba morisca; o se asomaba la ciranesca nariz de Armando Hinojosa, el cáustico humorista que dirigía "Sin Sal", una especie de "Topaze" de la época. Un cliente asiduo, que casi noche a noche dejaba oír su voz grave y elegíaca, era aquel bohemio colombiano, que se llamó Claudio de Alas. La nota erudita la ponía don Enrique Nercasseaux y Morán, catedrático de asombrosa memoria, que aparecía de vez en cuando; y la montmartresca, el escultor Coscolla que vestía casaca de terciopelo y pantalones a cuadros ajustados al tobillo. Era un español de rostro nazareno y larga melena, diestro imaginero, que a fuerza de modelar cabezas de santos había concluido por parecerse a ellos. El dandysmo estaba representado por Gustavo Balmaceda, con su estampa de Brumel y su sonrisa displicente que en el fondo ocultaba un desencanto incurable; así como la seducción galante la encarnaba Adela Cazarete, que trastornara el seso desde Ministros de Estado para abajo.
Hoy todos ellos no son sino sombras de un pasado santiaguino próximo en el tiempo, pero muy lejano en el espíritu".
![]()
Antigua fotografía, con una vista de la fastuosa barra al interior del casino (Fuente imagen: revista "Zig Zag", 1912).
LAS PELEAS DE ANTOLOGÍA
Comenzando a describir ahora la sensación ambiental del local y su temperatura cultural, García no oculta las pendencias y las rencillas que siempre encontraron arena para justas en esta clase de centros y clubes, consagrados especialmente a los vividores y a los nictófilos de Santiago:
El "clima" artístico mundano, al que inyectaban melodiosa euforia las hijas del Danubio, solía alterarse algunas noches en forma belicosa. Había algunos escándalos gordos. Ya era un parroquiano al que con los principios de la "mona" se le ponía el vino agresivo, y le afloraba desde el concho de su psicología el antepasado aborigen; o ya era una Desdémona de cité la que con sus complacencias a las insinuaciones de un futre "levantador", provocaba el incidente.
- ¡De un soplido soy capaz de matar a todos estos pijes que hay aquí! -exclamaba parándose en medio del salón, con aire de perdonavidas, el lejano descendiente de Michimalonco.
Una provocación semejante no podía dejarse pasar sin una respuesta del mismo calibre.
- ¡Hocico te sobra, roto botado a gente; pero parece que te va a faltar resuello!
- Como el señor va a necesitar mucho aire para cumplir su promesa, es mejor que se vaya a tomarlo afuera -observaba un chusco.
Con la salida zumbona y las risotadas generales, el matón se sentía corrido y se apaciguaba sin que el asomo de camorra prosperara. Pero cuando el asunto era por cuestión de faldas, o mejor dicho de ojos, la trifulca no la evitaba nadie.
- Ese tipo que está al frente, me tiene nervioso, Violeta. Hace rato que está con sondistas para acá.
- ¿Y yo que culpa tengo?
- Es que le estás chichoneando.
- Ya empezaste con tus celos. No se puede salir a ninguna parte contigo. No la puede mirar nadie a una, sin que tú no pienses mal.
- Como si yo no te conociera. ¿No ves? Otra vez te hizo un gesto.
- Yo no me he dado cuenta.
- Yo, sí; y al tiro voy a aclararlo.
- No seas tonto, Arístides. Te vas a poner en ridículo. A Arístides le importaba un pepino el ridículo y resueltamente se dirigía al don Juan.
- ¡Qué se ha figurado el muy imbécil? ¡Hasta cuándo le va a estar guiñando el ojo a la señorita?
- Hasta que me mejore. Es un tic nervioso que tengo.
- Vea modo de que se le quite porque si no, yo lo voy a sanar con un par de sopapos.
- Prefiero ir a ver a un médico, Ud. no me inspira confianza.
- Salga a la Alameda, si es hombre.
- ¡Uy, uy, qué miedo!
- No le haga juicio, no pelee mi hijita -intervenía la causante del altercado, haciéndose la que lamentaba la cosa; en el fondo, muy complacida de la actitud de su hombre.
- Hace bien en disuadirlo de su locura, porque si se me acaba la paciencia y me paro, no le respondo de su nariz.
- ¿Tipo de m...?
En el preciso instante en que de varias mesas se pedía más cultura, una bofetada del Otelo con chaleco de fantasía, hacía rodar con silla y todo al desprevenido tenorio y se armaba la marimorena. Rodaban botellas y mesas y el centro del salón se transformaba en un ring. Pelea a la criolla, sin finteos, a pura "tupida". Las damas lanzaban agudos gritos como si un tropel de ratones se les hubiera subido por entre las faldas; pronto los amigos y simpatizantes de los peleadores también intervenían en la lucha. La concurrencia se dividía en dos bandos y la pelea se hacía general. Nadie sabía a quien le pegaba, pero todos los hombres enardecidos por la atmósfera bélica lanzaban golpes a diestra y siniestra. Un espejo se hacía trizas por un botellazo mal dirigido. Algunos golpes locos daban precisamente en las narices y ojos de los parroquianos más serenos y que se habían levantado con el propósito de separar a los contrincantes y restablecer la calma. La llegada de la policía ponía término a la gresca.
La comisaría del barrio, con mucho tino y previsión, mantenía siempre destacados en la cuadra del Portal a sus guardianes más fornidos. Para los representantes de la autoridad era tarea ardua el establecer quien había sido el iniciador y culpable del bochinche. Apaciguados los ánimos, y pagados los cristales rotos, satisfechos con las bofetadas, los golpes dados y también con los recibidos, todos deponían sus arrestos pugilísticos y nadie reclamaba de nadie. Los interrogatorios no daban ningún resultado. Oyendo las declaraciones de ambos bandos se creería que aquello no había pasado de ser un entretenimiento, un poco brusco si se quiere, entre amigos.
Era la reacción varonil tácitamente establecida por la psicología nacional. Ante la perspectiva de ir a pasar el resto de la noche en chirona y admirándose unos a otros la bravura para dar y recibir bofetadas, no era raro que los contendores, después de darse mutuas explicaciones, concluyeran finalmente bebiendo juntos en la misma mesa.
Y como si no hubiera pasado nada, el alba sorprendía a todos jurándose amistad eterna ante las últimas botellas. Cantando "Frou-Frou", la canción que hacía furor por aquel tiempo, salía la comparsa camino de Gachón, la casa de cena de la calle Eleuterio Ramírez, donde los noctámbulos comían la tradicional cazuela de ave de la amanecida.
Una descripción parecida hace Balmaceda, sobre estas memorables batallas:
"...y como por aquel tiempo todos usábamos bastones, formábase a veces una verdadera batalla en la que para no salir magullado había que treparse con los de su comparsa sobre aquellas potentes mesas circulares de mármol con patas de hierro y defenderse como en una fortaleza; luego, la entrada de los "pacos" y los que no lograban huir, a discutir áridamente hasta el amanecer en la más próxima comisaría".
![]()
Otra vieja fotografía, mostrando en este caso el interior del salón con algunos clientes sentados en torno a una de las mesas (Fuente imagen: revista "Zig Zag", 1912).
INTELECTUALES Y DAMISELAS
Pero todavía hay más antecedentes aportados por Gracía sobre la historia del casino... Inmediatamente después, continuará su entretenido relato dándonos una descripción sobre el entorno del "Bonzi" y las características del barrio en que se encontraba allí como atracción de intelectuales, a pasos de la Plaza Argentina frente a la estación:
"No todo era diversión frívola ni música vienesa en aquel lugar que mantenía el cetro de la nocturnancia santiaguina. Bajo sus arcadas también latía la vida intelectual. Entre el prosaísmo de tiendas, mercerías y baratillos, la librería de don Emiliana d'Alençol era el cenáculo de un grupo de poetas que vivía en los aledaños del Portal. ¿Habrá que decir que tanto el dueño como sus contertulios todos soñaban con la gloria literaria? D'Alençol, hermanando lo práctico con lo espiritual, unía a sus actividades de librero las de escritor.
Además de publicar sus obras propias, editaba las de sus amigos para ayudarlos a salir del anonimato. Desgraciadamente los pequeños volúmenes, repletos de ilusiones vivieron lo que las rosas, el espacio de una mañana, en la vida literaria de esos años. Generoso en todo sentido, el editor festejaba con frecuencia a sus cefradas con unos rociados ágapes, a los cuales asistían representantes de la bohemia de otros barrios, en el Restorán Atenas, el mismo que todavía está en la calle Bascuñán Guerrero y cuyo propietario era un ciudadano griego de apellido Karabao. De aquí el helénico nombre del establecimiento.
Todas las páginas que escribieron aquellos muchachos que no alcanzaron sino la gloria de sus propios aplausos, se hundieron en el limo triste de los libros que nadie recuerda. El único título que persiste es el del restorán, que fue la novela vivida por su juventud de aprendices de escritores".
Cabe recordar que la Plaza Argentina, tan cerca de allí, era a la sazón un gran centro de ordenamiento del transporte colectivo de la ciudad, frente a la Estación Central de la Alameda. Desde ella salían hacia todos los rincones de la ciudad los tranvías que se llevaban de vuelta a sus casas (y posteriormente de regreso al bar) a estos borrachines y aventureros que frecuentaban el casino.
Alberto Santana, por su parte, también escribió algunos recuerdos interesantes del "Bonzi" en su libro "Grandezas y miserias del cine chileno", de 1956, en los que relata algo de sus visitas al casino acompañado por el francés Cheveney, uno de los precursores de la filmografía en Chile:
"El que esto escribe recuerda haber conocido en 1918 a don Julio Chenevey ya como administrador del desaparecido Teatro Politeama del Barrio Estación, haciendo memoria de las películas que había filmado primer0 en su patria y luego en Santiago. A medianoche, después de la función, don Julio invitaba a los que soñábamos con estas alboradas y que éramos sus amigos, al famoso Casino Bonzi que daba al Portal Edwards y, entre taza y taza de espumoso chocolate, nos narraba las sorpresas en gestación del nuevo arte; nos describía la recia personalidad de Carlos Pathé, uno de los primeros industriales del cine y de Georges Mélies, el fantasmagórico, que descubrió los trucos fotográficos y los puso al servicio de la cualidad para el romance y la fantasía, que el cine ofrecía".
El influjo artístico proveniente del cine y teatro vecino, siempre se hizo sentir en el "Bonzi". Esto lo hizo receptivo también a ciertas damas de gran reputación en esos días. En su trabajo titulado "Historia social de la música popular en Chile, 1890-1950", por ejemplo, Juan Pablo González Rodríguez y Claudio Rollé comentan la presencia de "mujeres elegantes como Adela Coussirat", allí en el club. Y además de la querida Adelita, según recuerda Balmaceda en su mencionado trabajo, concurría al "Bonzi" otra distinguida dama del ambiente artístico: Nelly Brown, "elegante cortesana, de característico tipo sajón", según sus palabras. En general, todos los artistas menos "los de gran cartel", según anota el autor, invariablemente terminaban en el casino después de sus funciones:
"Aparecía también con frecuencia en esos andurriales una bizarra y popular moza, que decían de buena familia, Teresa Valenzuela, y que un espíritu bohemio no pudo asimilar a las severas normas del hogar y la llevó a alternar en estos círculos de impenitentes vividores. Donde Teresa llegaba, formábase un corro de hombres que ella dominaba con la exhuberancia de su temperamento y físicamente con su ebúrnea belleza criolla.
Las hermanas Layard, bonitas, bien vestidas, también muy agabachadas, solían aparecer dando una atractiva nota. Una de ellas despertó un gran entusiasmo en un joven e inteligente político que la llevó a dar un paseo por Europa".
Ricardo Antonio Latcham, en tanto, comentó lo famosa que era la animación de la Bella Carmela, otra célebre fémina de entonces que se hizo conocida precisamente por las canciones que cantaba en el "Casino Bonzi", una de las cuales, correspondiente al corrido "El Venadito", decía:
Quisiera ser perla fina
de tus lucidos aretes,
pa' morderte en la orejita
y besarte en los cachetes
EL FINAL DEL CASINO
Pero el famoso club y casino comienza a desaparecer hacia los años veinte, cuando ya no hay menciones importantes en los medios escritos y tampoco la publicidad de las revistas de época. Es, además, el período en que comienza la retirada de los buenos tiempos del barrio que había crecido en torno a la Estación Central, cediendo definitivamente su territorio a las clases populares y más modestas. Coincide también con el período de decaimiento del Teatro Politeama hasta el incendio que lo destruyó en 1941, llevándose una importante cantidad de personas que visitaban el portal comercial.
El empeoramiento de la calidad de la clientela dañó gravemente las pretensiones refinadas del casino. Los matones y los sinvergüenzas intentando hacer "perro muerto" se volvieron cada vez más frecuentes, y Balmaceda indica que en algún momento ya era tradicional en las noches ver los mozos de chaquetillas blancas saliendo al exterior a toda prisa "y jugar a las escondidas entre los arcos del Portal con algún cliente inescrupuloso (en verdad lo éramos todos) que tratara de evitar el pago del consumo". Después vino la formación de bandos castigando o defendiendo a algún sujeto, con las antológicas peleas porque a algún celoso "le miraron" a la acompañante, como vimos que cuenta el memorialista.
Para poder liberarse de estas molestias y malos comportamientos, el "Casino Bonzi" cambió radicalmente su carácter de boliche popular y comenzó a cerrar temprano, "aburguesándose" según Balmaceda. Incluso llegó a eliminar los bailables y las presentaciones en vivo, el algún momento. Se tornó, así, un sitio donde las familias iban tranquilamente a beber café, refrescos o chocolate, conservándose principalmente su oferta como salón de té y de pastelería-confitería, quedando atrás esas jornadas de amor desbordado por los placeres de la noche y sus euforias. Fue así como acabaron los días de la famosa ex boîte.
Una tremenda historia quedó atrás, pues fueron muchos nombres ilustres y personajes bohemios los que visitaron el "Casino Bonzi" antes de su desaparición: a los hermanos Eduardo y Fernando Balmaceda, a Hinojosa, Magallanes Moure, Bórquez Solar y Lautaro García, se suman los Montt Pinto, los Scroggie Vergara, Domingo "Pirulí" Peña Viel, o el comedido y correcto grupo que estos apodaban "los grandes", compuesto por Jorge Sánchez, Carlitos Pereira, Lucho Jaraquemada, Luis Izquierdo Valdés, los hermanos Ossa Prieto, Ujo Cotapos, Juanito Villamil, Enrique Concha Cazotte, Roberto "El Largo" Larraín, Fernando Balmaceda, Fernando "Morondo" Morandé, etc. Allí estuvo también el diplomático Enrique Antúnez Cazotte con sus colegas del Ministerio de Relaciones Exteriores, además del periodista Benjamín "El Loco" Cohen, su colega de "El Mercurio" Juanito Ossa, el poeta Hurtado Borne y su amigo Montt Calm, el escritor Joaquín Edwards Bello, quien mencionará después al casino en su trabajo "Hotel Oddó", al igual que lo hizo Daniel de la Vega, entre muchos otros intelectuales que brindaron y rieron en su salón.
Como se aprecia claramente, entonces, el "Bonzi" nunca fue un café o bar más de Santiago, sino uno de sus más célebres centros de reunión diurna y nocturna, lamentablemente atrapado ya en el cedazo del olvido y del desconocimiento, cuando ni siquiera existe el propio edificio donde tuvo casa el famoso restaurante y bailable de las proximidades de la Estación Central.
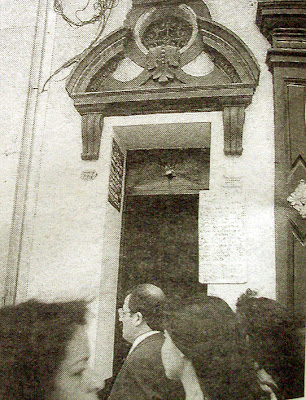



















 Entrevistado por un medio de prensa de aquellos años, El General decía que sólo el día lunes era relativamente bueno, principalmente en la venta de claveles para secretarias que querían decorar sus escritorios, ya que duran más y son económicas. Las rosas, en cambio, se vendían de preferencia en la noche y eran adquiridas por los últimos señores románticos que quedaban entonces. Incluso contaba la historia de un cliente de edad que, apareciendo dos o tres veces al año, le pagaba en cada oportunidad varios meses seguidos para que le enviara una flor diaria a una dama. También recordaba casos en que hombres angustiados o pidiendo perdón por alguna traición amorosa, compraban grandes y onerosos ramos o arreglos con tarjeta y dedicatoria, pero que después llegaban enteros de vuelta al puesto, despreciados por las propias receptoras.
Entrevistado por un medio de prensa de aquellos años, El General decía que sólo el día lunes era relativamente bueno, principalmente en la venta de claveles para secretarias que querían decorar sus escritorios, ya que duran más y son económicas. Las rosas, en cambio, se vendían de preferencia en la noche y eran adquiridas por los últimos señores románticos que quedaban entonces. Incluso contaba la historia de un cliente de edad que, apareciendo dos o tres veces al año, le pagaba en cada oportunidad varios meses seguidos para que le enviara una flor diaria a una dama. También recordaba casos en que hombres angustiados o pidiendo perdón por alguna traición amorosa, compraban grandes y onerosos ramos o arreglos con tarjeta y dedicatoria, pero que después llegaban enteros de vuelta al puesto, despreciados por las propias receptoras.
































 Fue otro dirigente de natación, don Horacio Ramírez, quien adaptó el símbolo y utilizó como emblema del "Club Náutico" en 1926, pasando de allí al club mayor. De alguna manera, entonces, el origen de la propia Piscina Escolar y la rama universitaria de natación, está vinculado al surgimiento del Club Deportivo de la Universidad de Chile y a su característico heraldo histórico del chunchito azul.
Fue otro dirigente de natación, don Horacio Ramírez, quien adaptó el símbolo y utilizó como emblema del "Club Náutico" en 1926, pasando de allí al club mayor. De alguna manera, entonces, el origen de la propia Piscina Escolar y la rama universitaria de natación, está vinculado al surgimiento del Club Deportivo de la Universidad de Chile y a su característico heraldo histórico del chunchito azul.

 Este estilo art decó tiene cierta presencia a este lado del barrio Mapochino, por cierto, ahí en las puertas de La Chimba y manifiesto en otros ejemplos como el edificio del Centro de Salud Norte (ex Policlínico de la Caja del Seguro Obrero) y algunas viejas fachadas de casonas por el lado de Recoleta. En la piscina son característicos también los "aleros" de artesones de albañilería en el exterior, donde están las entradas secundarias, sostenidas por pares de columnas gruesas y con los espacios lacunarios superiores vacíos. La parte trasera, en cambio, es más sencilla y sigue la forma triangular del galpón de la piscina, con vanos geométricos y pilastras. Se lo considera, además, una de las primeras manifestaciones del movimiento arquitectónico moderno en Chile, que se extiende desde mediados de los años veinte hasta mediados de los sesenta.
Este estilo art decó tiene cierta presencia a este lado del barrio Mapochino, por cierto, ahí en las puertas de La Chimba y manifiesto en otros ejemplos como el edificio del Centro de Salud Norte (ex Policlínico de la Caja del Seguro Obrero) y algunas viejas fachadas de casonas por el lado de Recoleta. En la piscina son característicos también los "aleros" de artesones de albañilería en el exterior, donde están las entradas secundarias, sostenidas por pares de columnas gruesas y con los espacios lacunarios superiores vacíos. La parte trasera, en cambio, es más sencilla y sigue la forma triangular del galpón de la piscina, con vanos geométricos y pilastras. Se lo considera, además, una de las primeras manifestaciones del movimiento arquitectónico moderno en Chile, que se extiende desde mediados de los años veinte hasta mediados de los sesenta. A pesar de estos pequeños detalles, la ornamentación general del edificio es mínima. Quizás por esto, el
A pesar de estos pequeños detalles, la ornamentación general del edificio es mínima. Quizás por esto, el 

 Frente al lúgubre hotel señalado, al inicio de la Plaza de los Artesanos había por entonces una tierra de nadie con campamentos y ferias de cachureos que alcanzaban a saltar la avenida La Paz y tocar el lado de la Piscina Escolar. Robos, prostitución y violencia se reunían allí en esos no demasiados metros cuadrados hasta que, interpretando un largo clamor de los vecinos, el Alcalde de Santiago don José Santos Salas decidió erradicar de allí el tenebroso gentío del "Luna Park", en un completo plan de 1947-1948 que consistió en pasar los viejos galpones abandonados de la empresa del
Frente al lúgubre hotel señalado, al inicio de la Plaza de los Artesanos había por entonces una tierra de nadie con campamentos y ferias de cachureos que alcanzaban a saltar la avenida La Paz y tocar el lado de la Piscina Escolar. Robos, prostitución y violencia se reunían allí en esos no demasiados metros cuadrados hasta que, interpretando un largo clamor de los vecinos, el Alcalde de Santiago don José Santos Salas decidió erradicar de allí el tenebroso gentío del "Luna Park", en un completo plan de 1947-1948 que consistió en pasar los viejos galpones abandonados de la empresa del 

 Tuve ocasión de conocer este edificio deportivo en casi todos sus detalles durante el año 1987, cuando fui alumno de un grupo de clases de natación en esta piscina, en la misma escuela de nado que todavía funciona allí. En las salas menores del recinto se ofrecían varias otras disciplinas complementarias o distintas de la natación, y la sala superior albergaba también varios premios y copas recibidos por el club. Los mismos camarines que por esos años ochenta todavía eran de gris albañilería desnuda, todos a nivel subterráneo, hoy están pulcramente embaldosados. Sí se conservan iguales esas graderías escalonadas para unas 400 personas cómodas, también de concreto, y por las que alguna vez han rodado pajarones temerarios, por su descuido al subir y bajar por ellas. Hubo ocasiones en que estas graderías se llenaron desde la base hasta la cima, especialmente en campeonatos de natación.
Tuve ocasión de conocer este edificio deportivo en casi todos sus detalles durante el año 1987, cuando fui alumno de un grupo de clases de natación en esta piscina, en la misma escuela de nado que todavía funciona allí. En las salas menores del recinto se ofrecían varias otras disciplinas complementarias o distintas de la natación, y la sala superior albergaba también varios premios y copas recibidos por el club. Los mismos camarines que por esos años ochenta todavía eran de gris albañilería desnuda, todos a nivel subterráneo, hoy están pulcramente embaldosados. Sí se conservan iguales esas graderías escalonadas para unas 400 personas cómodas, también de concreto, y por las que alguna vez han rodado pajarones temerarios, por su descuido al subir y bajar por ellas. Hubo ocasiones en que estas graderías se llenaron desde la base hasta la cima, especialmente en campeonatos de natación.

 Sin embargo, el terremoto de 2010 causó notorios daños en parte de la fachada e interiores, provocando caídas de material a la calle. Coincidentemente, el año anterior se había propuesto iniciar un plan maestro que pretendía remodelar el Barrio Mapocho, del que formó parte la destrucción de las antiguas pérgolas y la feria Tirso de Molina para ser reemplazadas por los modernos edificios comerciales que allí existen ahora.
Sin embargo, el terremoto de 2010 causó notorios daños en parte de la fachada e interiores, provocando caídas de material a la calle. Coincidentemente, el año anterior se había propuesto iniciar un plan maestro que pretendía remodelar el Barrio Mapocho, del que formó parte la destrucción de las antiguas pérgolas y la feria Tirso de Molina para ser reemplazadas por los modernos edificios comerciales que allí existen ahora.

 Se cuenta que muchos escritores de temáticas sociales frecuentaron por entonces al "Black and White" y brindaron con sus piscos, borgoña de frutillas, ponches de culén, ponches de piña (posibles ancestros del actual
Se cuenta que muchos escritores de temáticas sociales frecuentaron por entonces al "Black and White" y brindaron con sus piscos, borgoña de frutillas, ponches de culén, ponches de piña (posibles ancestros del actual 

 Amigo de estos personajes era un garzón llamado Samuel Fuentes, quien recordaba el nombre de todos sus clientes más antiguos al momento de recibirlos, saludarlos y atenderlos. Era el mismo encargado de escribir en pizarras afuera cuál era el plato del día. Dentro del local, demás, estaba lleno de carteles y rayados en paredes y vidrios anunciando platillos y tragos disponibles al público. Vimos que los favoritos eran las guatitas y riñones al jerez acompañados con arroz pero, de entre todos los sándwiches, el más solicitado era el "tártaro" según recuerda Plath. Para esquivar las restricciones de la Ley de Alcoholes, a veces le colocaban frente a los clientes que sólo pedían tragos, unos cubiertos y platos sucios simulando que habían almorzado algo, práctica que todavía se utiliza en muchos negocios de Santiago para desafiar las puritanas e irreales exigencias de la misma clase de legislaciones.
Amigo de estos personajes era un garzón llamado Samuel Fuentes, quien recordaba el nombre de todos sus clientes más antiguos al momento de recibirlos, saludarlos y atenderlos. Era el mismo encargado de escribir en pizarras afuera cuál era el plato del día. Dentro del local, demás, estaba lleno de carteles y rayados en paredes y vidrios anunciando platillos y tragos disponibles al público. Vimos que los favoritos eran las guatitas y riñones al jerez acompañados con arroz pero, de entre todos los sándwiches, el más solicitado era el "tártaro" según recuerda Plath. Para esquivar las restricciones de la Ley de Alcoholes, a veces le colocaban frente a los clientes que sólo pedían tragos, unos cubiertos y platos sucios simulando que habían almorzado algo, práctica que todavía se utiliza en muchos negocios de Santiago para desafiar las puritanas e irreales exigencias de la misma clase de legislaciones.

















































